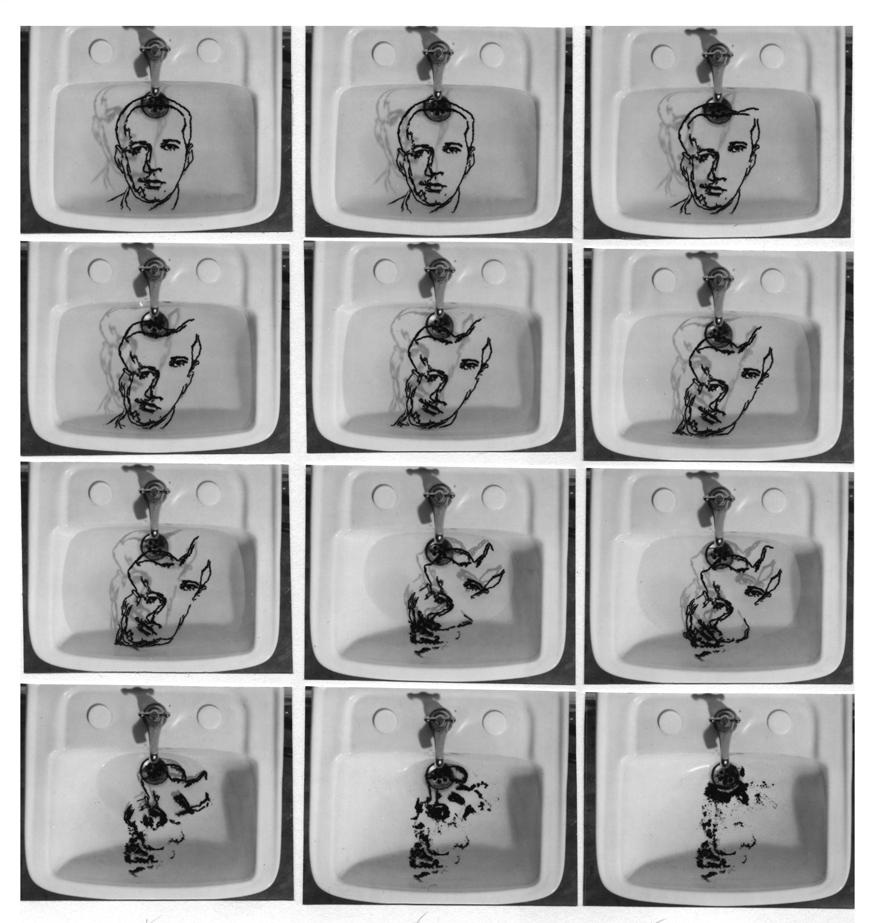Luis Campalans1
Lo bueno, si breve, dos veces bueno.
Proverbio atribuido a Baltasar Gracián
Oráculo manual y arte de prudencia, 1647
Vamos a intentar poner en relación ‒tomando la noción de lo bello como una bisagra‒ el bien conocido texto de Freud de 1915 con la noción lacaniana de la segunda muerte, un término que toma de Sade y que surge en su enseñanza a partir del seminario La ética del psicoanálisis (Lacan, 1959-1960/1988). Con ello pretendemos producir interrogantes que interesen a nuestra experiencia, tanto en el sentido del interés como en el de la implicancia, del atravesamiento.
La transitoriedad
El breve ensayo de Freud, contemporáneo a De guerra y muerte (1915/1984a), fue escrito en plena Primera Guerra Mundial por invitación y para colaborar, junto con otros destacados intelectuales, en un volumen conmemorativo sobre Goethe llamado El país de Goethe. Este lleva por título en alemán un término único: Vergänglichkeit, traducido como La transitoriedad por Etcheverry y como Lo perecedero por Ballesteros; también podrían aceptarse, como otras traducciones posibles, “lo efímero” y “la fugacidad”. Sin embargo, en alemán es un sustantivo sin artículo, lo que acentúa su peso propio, su condición terminante, su “sostenerse por sí mismo”, por así decir. No carece de interés llamar la atención sobre la función del prefijo inseparable ver-, de amplio uso en la lengua alemana, y su relación con la función, también amplia, de la negación (Verneinung), y que sabemos que participa de otros términos trascendentes para el psicoanálisis, tales como Verdrangung [represión], Verwerfung [forclusión] o Versagung [frustración]. Si bien la implicancia de la función de la negación no es tan marcada como en el caso del prefijo separable un- ‒que va a formar, por caso, el Unbewuste [inconsciente], el Unbehagen [malestar] o el Unlust [displacer]‒, los gramáticos y lingüistas destacan la función llamada adversativa del prefijo ver-, es decir, la de disminuir, acotar o limitar algo respecto del término al que precede. En la traducción al inglés de Vergänglichkeit aparece, por ejemplo, un impermanence, en el que el prefijo muestra mejor esa función de la negación que en castellano, como lo que “no permanece” o lo “no permanente” (Wordreference, 2012).
Lacan fue trabajando y desarrollando, a lo largo de sus seminarios, esa función de la negación y sus implicancias significantes, no solo en su efecto sobre la enunciación, como la forma más simple y a la vez más eficaz de la represión, sino también en cuanto a su función de exclusión, de límite, que produce lo real como lo excluido más allá de ese límite. Un real que se constituye como efecto del corte de lo simbólico y que lo llevará al empleo de la negación en muchas de sus fórmulas, en las que cumpliría esa función de denotar la castración: “no-todo”, “no-relación”, “no-existe”, etc. Parafraseando a Freud, podría decirse que la función de la negación es aquí el made in Germany, el sello, la marca de la función de la castración, operando sobre la letra misma del enunciado.
En suma, entonces, lo transitorio, lo efímero, lo finito es lo que se opone, lo que viene a negar y a refutar lo permanente, lo eterno y lo infinito, es decir, lo situado fuera-del-tiempo; en otros términos: lo fuera de la castración o bien lo que, en calidad de ilusión, la desmiente. Esto nos conduce de lleno a la cuestión de la trascendentalidad, es decir, a lo que trasciende o atraviesa, a lo que está más allá; en este caso, más allá de la muerte física, como pretensión y ambición de una eternidad, de un “pasaje a la inmortalidad”, que forma parte ineludible de la llamada condición humana, condición de “hablante-ser” en virtud de la cual adquiere el saber anticipado de su finitud.
Vale la pena recordar que Freud dejó bien establecido que la muerte, como registro subjetivo de un acontecimiento, es siempre la muerte del otro, del semejante; tan temida como deseada. No hay ninguna posibilidad de registro, de inscripción o representación de la propia muerte como acontecimiento, puesto que este se ubica, por definición, en lo incognoscible, en lo real como tal. No es solo que el sujeto no quiera imaginársela, sino que esta es inimaginable: “inaccesible”, dice Freud. Como se suele decir, el muerto es, justamente, aquel que no puede “contar el cuento”, es decir, dar cuenta del acontecimiento en el a posteriori de lo simbólico.
Toda una tradición humana, desde siempre, se ha preguntado y ocupado del más allá de la muerte, ya sea imaginado como una beatitud que pone fin a todo sufrimiento o bien como un sufrimiento sin fin; ambos polos comparten la aspiración a lo eterno. La pregunta por la trascendentalidad del sujeto está en el lugar de causa de los discursos más ancestrales, desde las religiones, el arte y la filosofía, y no parece, después de Freud (fuera de eso que llaman psicoanálisis aplicado), haber interesado mayormente a los psicoanalistas. El más allá de la muerte como espacio introducido por las religiones viene a sellar la división entre el cuerpo y el alma o el espíritu; una versión más imaginaria de lo que, en el relevo filosófico, se formulará como la separación entre el ser y el ente.
Al respecto, Lacan llamó la atención sobre las religiones orientales; en particular, el budismo y su relación con la muerte (que incluye el rito del embellecimiento del cadáver) luego de su viaje a Japón (en 1963), y después J. Allouch (2009) lo retomó con respecto al hinduismo y su Moksha, como liberación o realización post mortem, que es el referente que va a regular toda la vida del sujeto. Convengamos que, del lado del monoteísmo, la cuestión del más allá de la muerte no le va en zaga; por ejemplo, la trilogía cielo, infierno y purgatorio, cuya mayor riqueza y expresividad provenga tal vez de la literatura y las artes basadas en la temática religiosa. La Divina comedia de Dante o El paraíso perdido de J. Milton son ejemplos clásicos de la literatura ‒particularmente, en verso‒ así como en la pintura tenemos la fantasmagoría de El Bosco o de Brueghel, por ejemplo, y más en la modernidad esa monumental escultura llamada La puerta del infierno, de A. Rodin, donde lo bello es literalmente la antesala de lo horroroso, de lo innombrable.
La función de lo bello
Dice E. Jones (1960), a propósito de Vergänglichkeit, que este texto refuta la idea corriente acerca del pesimismo de Freud y lo refuerza con una observación que este le habría hecho oportunamente a Marie Bonaparte, diciéndole:“Es este aspecto eternamente cambiante de la vida lo que la hace tan hermosa” (p. 293). Esto no es algo que vaya de suyo en absoluto; para muchos ‒sin ir más lejos, para sus dos interlocutores anónimos del texto de 1915 (hay quienes dicen que el poeta R. M. Rilke sería uno de ellos)‒, esa misma transitoriedad resulta penosa e inaceptable, y eso hermoso, alusión a lo bello, deviene más bien horrible. Situar lo que aquí estaría en juego en el mero plano del optimismo/pesimismo, como hace Jones, nos parece que es reducirlo en su verdadera dimensión, aquella que en primer lugar atañe a la relación del sujeto con el objeto del deseo. Véase que, para Freud, lo eterno no sería la permanencia, sino el cambio; que no se trata del nuevo objeto o del anterior, sino de que el deseo, como dice Lacan (1959-1960/1988), “es el cambio como tal” (p. 350). A ello podría agregarse que no hay cambio sin duelo, cuyas coordenadas Freud comienza a introducir en este texto a propósito de lo transitorio, y que luego dará lugar a Duelo y melancolía (1917 [1915]/1990).
En otros términos, la labilidad y la sustituibilidad del objeto (será más bien el amor quien ancle al deseo en su deriva metonímica) dejan ver que la causa del deseo es solo un lugar vacío y que la posibilidad de su pérdida es justamente lo que da valor a un objeto, valor como causa de deseo, y sería también por ello que no hay deseo sin angustia. Dando un paso más y con la misma lógica, podría decirse que lo que da valor a la vida es su condición de finitud, su condición perecedera, y por ello es también que no se está vivo sin angustia.
Nos interesa particularmente el énfasis que pone Freud respecto de lo bello y perfecto, porque lo aborda en un sentido inverso respecto del lugar común que supone la eternidad en lo bello ‒a la idea de que en lo bello se aspira a la inmortalidad, a lo que permanece “insensible al ultraje” (Lacan, 1959-1960/1988, p. 287), al ultraje del tiempo y del olvido, agregaríamos‒. El “goce de lo bello”, dice Freud (1915/1984c), es solo “una significación para nuestra vida sensitiva” (p. 310), es decir, una cuestión estética, donde lo efímero y fugaz, por el contrario, “agrega a sus encantos uno nuevo” (p. 310). Será pues la posibilidad limitada, finita, de su goce aquello que torna un objeto aun más valioso, a la manera, dice bellamente, de “una flor que se abre una única noche” (p. 310).
Será también Lacan (1959-1960/1988) quien destaque la función de lo bello como búsqueda o meta del deseo ligada a lo eterno e inmortal, pero a la vez funcionando como borde o frontera última ante lo ominoso, como el velo que encubre y a la vez devela y anuncia la finitud del sujeto. Dicho de otra forma, en el derrotero del deseo, esa dimensión última, previa a la nada, es la de lo bello, más allá de todos los bienes. En su función de “señuelo del deseo”, lo bello sería, pues, el señuelo por antonomasia, por su efecto enceguecedor, de fascinación, de dejar el juicio en suspenso; lo bello como lo más opuesto y a la vez lo más cercano al objeto a como puro resto real. Lacan trata así de mostrar la relación del significante con la muerte a través de su potencia creacionista, sublimatoria, su acceso a ella como cuestión o tema central de lo humano, pero no ya explícito o directo, sino a través de una forma estética, sensible, como último velo. Ello, tal vez no pueda decirse mejor que así: “La función de lo bello es, precisamente indicarnos el lugar de la relación del hombre con su propia muerte y de indicárnoslo solamente en un deslumbramiento” (p. 352).
Esa función de lo bello es acentuada en su abordaje de Antígona de Sófocles, que como tragedia va aun más lejos que la de su padre, Edipo, puesto que ella sí sabía, y sabía perfectamente, adónde la conducía su deseo. Como ejemplo, Lacan (1959-1960/1988) destaca que el Coro, que es quien hace el comentario emocional, no deja de alabar el brillo de la belleza de Antígona, aun encaminándose “sin compasión ni temor” hacia su suplicio y muerte segura. Lo subraya asimismo como un rasgo de las heroínas de Sade, que no pierden su belleza, incluso su pureza, pese a ser sometidas a las peores abyecciones imaginables. Este rasgo puede encontrarse también en muchos y conocidos cuadros de la pintura religiosa medieval y renacentista que reflejan los martirios de los diferentes santos y santas, en los que se destaca la belleza y el hieratismo de sus rostros en el medio de los más horribles suplicios. Su referente ejemplar sería, sin duda, la pasión, término con que el relato religioso designa todo el ciclo de sucesos que culminan con la crucifixión, muerte y resurrección de Jesucristo ‒rostro bello, si los hay‒. Ello nos dejaría ver que el tormento y el sufrimiento ‒en su juntura, en su borde con lo bello, funcionando como un “fantasma fundamental” o suerte de “protofantasía”‒ constituyen una vía de acceso privilegiada a la ilusión de eternidad. Una condición de inmortalidad que se ha pretendido otorgarle también al amor, aunque debería precisarse que se trata más bien del amor perdido ‒Lacan (2003) menciona al respecto los mitos de Orfeo, Alcestes y Aquiles (clase 3)‒ o del amor trágico ‒Romeo y Julieta, Tristán e Isolda‒ y, por lo tanto, la segunda muerte sería también aquella que amenaza y se opone al amor, en tanto que supuestamente inmortal.
La segunda muerte
El asesinato solo le arranca al individuo al que golpeamos la primera vida, sería necesario poder arrancarle la segunda para ser todavía más útiles a la naturaleza; pues lo que ella quiere es el anonadamiento; dar a nuestros asesinatos toda la extensión que ella desea, nos supera. (Sade, citado por Lacan, 1959-1960/1988, p. 255; cursivas propias)
Este propósito no es solo algo imaginado o buscado por los personajes sadianos ‒en este caso, el del perverso Papa Pío VI de la novela Juliette (tomo 4), que es de donde Lacan toma el término y cuyo párrafo final, leído en el curso de 1960 del seminario 7, transcribimos más arriba‒, sino que además fue formulado como último voto testamentario por el mismísimo marqués. Allí se especifica en detalle que, a pesar de ser escritor, de él y de su obra, de su memoria, incluso de su tumba donde la maleza deberá ser reconstituida, no debe quedar rastro o huella alguna. Busca así asegurarse que, como sujeto, al decir de Lacan (1961-1962/inédito), “sea esencialmente la no huella” [pas de traces], que como sujeto sea reducido al olvido más radical, a la nada misma.
Esa disposición de Sade (se muestra también en Antígona) señala que esa segunda muerte es aquella a la que se puede apuntar, como meta del deseo, aun después de la muerte lograda. La desaparición física de su cuerpo no señala el final definitivo del difunto, este tiene lugar como efecto de su segunda muerte, cuando ya no subsista o permanezca, en el orden simbólico, nada que le sea atribuible o haga alguna referencia a él, es decir, nada que lo evoque como nombre. En ese punto se produce el aniquilamiento (Lacan, 1960-1961/2003, p. 351) de aquella potencia del significante, reduciéndola a la nada, a ese “anonadamiento” del que habla Sade. Dicho de otra manera: la segunda muerte no es una muerte física, sino ontológica, atañe al ser que pretende trascender a la primera. Como bien señala J. Allouch (2009), morir no es lo mismo que “des-ser” [désêtre]; el dejar de existir no impide en absoluto seguir perseverando en que el ser sea eterno. Tal vez por ello y, por lo regular, sin saberlo, acaso la más temida por el sujeto en vida sea la segunda con respecto a la primera, que siempre conlleva alguna ilusión de eternidad, así sea la de morir eternamente. Freud (1915/1984a) atisba bien ese espacio: “las religiones fueron capaces de volver esta existencia posterior en la más preciosa y de menospreciar la vida, concluida por la muerte, como meramente preparatoria” (p. 296).
Fuera de ese don por el que algunos pueden crear lo que llamamos “obra de arte”, más allá de su valor como mercancía, al resto de los mortales les queda como ilusión de trascendencia de su nombre, además de los frutos de su descendencia, grandes o pequeños, los productos y objetos de su trabajo.
La segunda muerte amenaza no ya con la desaparición física, sino con el olvido como absoluto, es decir, con la desaparición en la dimensión de lo simbólico. Digámoslo así: más allá de la primera, podría estar la eternidad; más allá de la segunda, no hay más que la “nadificación” de lo real.
Como un efecto de interlocución de su propuesta sobre la segunda muerte y según él mismo lo comenta en el curso del seminario 8, a Lacan (1960-1961/2003) le retorna, por parte de sus oyentes y alumnos, la idea del llamado espacio o intervalo del “entre-dos muertes”, y decide hacerla suya. Un espacio o dimensión, esencialmente significante, que se extendería entre la muerte biológica y la nada más radical, y que bien podría servir para definir la posteridad como la ilusión de la permanencia eterna en ese intervalo. Un espacio que da cuenta de la duplicidad, del doblez que tiene la cuestión de la muerte para el sujeto humano; tema clásico de las religiones, los mitos y la tragedia antigua.
Habría entonces dos fronteras, dos más allá. La primera frontera, donde la vida se acaba con la muerte física, está ligada a un vencimiento biológico, que no se confunde con la segunda, la del más allá del significante, que es, al cabo, la definitiva, la más decisiva respecto de aquello que implica al ser, pues supone su borramiento más absoluto. Un “entre-dos” fronteras en relación con la muerte que no se superponen o coinciden, dejando un espacio irreductible, lo que no quiere decir que sea infinito, donde ese hablante-ser aspira a eternizarse. Dicho de otra forma: el más allá de la muerte real que la idea de una segunda muerte, en tanto instituida como posible, genera como efecto subjetivo, ese intervalo del “entre-dos” muertes, que es al cabo la dimensión donde trasciende lo humano. Es allí adonde nos conduciría el más allá de todas las religiones (el Cielo, el Nirvana el Walhalla, etc.), y ello, desde luego, sin que nada garantice su eternidad, pues esta, si la hay, está en lo real entendido como aquello radicalmente afuera del significante.
En el epílogo del ya icónico cuento de H. Melville Bartleby, el escribiente (1853/1999), el narrador menciona, como un posible motivo de la enigmática conducta del protagonista, su anterior trabajo en la oficina de Correos, más precisamente en la sección de las así llamadas “cartas muertas”, es decir, las no reclamadas, aquellas cuyas palabras no llegarán jamás a sus destinatarios y que están destinadas a ser quemadas. ¿No podría decirse que son cartas que están condenadas a caer bajo la segunda muerte, con la que el personaje tal vez acabe identificándose? “Con mensajes de vida, estas cartas se apresuran hacia la muerte” (p. 115), dice el narrador en el epílogo del cuento; hacia una inutilidad esencial, agregó J. L. Borges en el prólogo. Si Sade pretendía asegurarse de su condena a la segunda muerte a través de la destrucción de su obra (que estemos hablando de él da testimonio del fracaso de su intención, al menos hasta ahora), el personaje de Bartleby va aun “más allá del más allá”, prefiere no ser, simboliza la renuncia absoluta a cualquier pretensión de trascendencia. Muestra también, de forma ejemplar, que esa segunda muerte estaría, en realidad, “antes” que la primera, ya en vida, como un puro efecto de habitar en el lenguaje, dejando ver que no se trata de una mera sucesión temporal, puesto que el personaje ya está borrado de lo simbólico como sujeto, muerto en vida, previamente a convertirse en un difunto.
Fuera del ejemplo literario que es prototípico, tal vez algo similar en términos de una “muerte subjetiva” previa a la primera podría acontecer, por caso, en el individuo en coma, descerebrado, pero cuyo cuerpo real sigue existiendo. No obstante, preferimos reservar el término segunda muerte para aquello que actúa no sobre el cerebro, sino sobre el Otro como lugar o espacio de lo simbólico, para la operación de borramiento que interviene sobre el legado de las marcas y los restos significantes de un sujeto y en particular sobre su nombre.
A propósito de ello, los archivos de Yad vashem que compilan los nombres de las víctimas de la Shoá, los anales judiciales donde se registran los nombres de los desaparecidos en Latinoamérica o el muro del Vietnam Memorial podrían servir como ejemplos desgarradores, dramáticos, del intento del sujeto por sobrevivir a la segunda muerte, de subsistir, de perpetrarse, sostenido en la pura letra del nombre en ese intervalo del “entre-dos”. Tal vez nada más atroz e insoportable para los vivos que los muertos sin nombre; podrían insinuar que sus vidas no valen un céntimo.
Sobre la historia
¿Qué quiere decir “hacer historia” o “quedar en la historia”? Un lugar común que nos dice que algo hay que hacer para tener un lugar en ella, que está allí implicada la dimensión del acto, del suceso (ya sea sublimatorio o criminal), y que este va a producir una inscripción, una marca en la dimensión del significante. Sin pretender abordar de lleno la historia como concepto y como discurso, basta establecer que, en tanto cuestión específicamente humana, no podría haber historia sin esa dimensión del significante. La idea del ser, la de otorgarle valor al ser y la ilusión de que trascienda algo del ser que ha vivido son inconcebibles fuera del lenguaje, que es la condición misma de existencia de ese ser que allí se constituye.
Volviendo a Antígona, el castigo de Creonte para la traición de Polinices ya muerto, su exceso respecto de la ley humana, es dejarlo insepulto, que de él no quede resto ni marca. Se puede decir entonces que se lo quiere castigar con esa segunda muerte, que no está ya dirigida a la persona, sino al sujeto, a través de negarle esa marca funeraria que, a modo de resto, de “restos humanos”, será lo que quedará de él.
No en vano se ha dicho que la historia y la historia de la cultura, ese salto mítico entre naturaleza y cultura, entre la cosa y el símbolo, comienza con el enterrar a los muertos, con el rito funerario, como un acto propiamente humano ya verificable desde los neandertales. El acto de los funerales como intento de preservar el “registro del ser de aquel que pudo ser ubicado mediante un nombre” (Lacan, 1960-1961/2003, p. 335). Ese registro, más allá de todos los oropeles y brillos agalmáticos, imaginarios e inimaginables de la vanidad humana (pirámides, monumentos, obeliscos, panteones, etc.) sería esencialmente una marca o huella escrituraria, que en sí misma no tiene sentido y que constituye o funda la dimensión de lo simbólico. Es pues la muerte (digamos la primera), y no el nacimiento, lo que está al comienzo, al principio de la historia, y vendría a inaugurar ese espacio del “entre-dos” muertes en donde “quedar en la historia” sería permanecer en él; quedar, como ser, siendo en la dimensión del significante, trascendiendo más allá de la muerte y del tiempo. La historia, por este sesgo, podría pensarse como la relación de ese espacio con el tiempo como categorías, pero de forma tal que viene a romper la oposición entre la sincronía y la diacronía; el antes se evoca desde el ahora, y se dan juntos. Dicho de otra forma, en la pura dimensión del significante las cosas no pasaron, como en el pasado perfecto, sino que, como mucho, debieron de haber pasado y estrictamente, mientras se hable de ellas, siempre estarán pasando. Esto también implica pensar la relación de ese espacio del “entre-dos” con el tiempo como circular, en el que tiene su lugar la repetición, al estilo de la “rueda del tiempo” del budismo y el hinduismo, respecto de pensar el tiempo como lineal, con un comienzo y un final, como en la tradición occidental judeo-cristiana.
La propuesta de pensar ese “entre-dos” muertes como un espacio-tiempo donde se escribe la historia se apoya, asimismo, en la noción de escritura que propone J. Derrida (2002) y que define como “la institución durable de un signo” (p. 58), entendido este como una inscripción, una huella que marca un origen y funda un espacio donde por borradura y sustitución se escribirá y se reescribirá a la manera del palimpsesto. Agrega también que “la instancia de la huella queda instituida como común a todos los sistemas de significación” (p. 60). Por ende, en esa noción amplia de escritura quedarán incluidas no solo las formas pictóricas, los ideogramas, los jeroglíficos, las escrituras fonéticas entendidas como simple representación del habla, sino que también podemos agregar la fotografía, el cine y todas las formas electrónicas e informáticas de registro audiovisual, en tanto que sistemas de significación. Lo que debe quedar claro es que, más allá de la forma, de la materialidad del registro, el suceso en sí queda perdido y lo que subsiste de él es solo esa inscripción [scribere], deviniendo así lo registrado como el acontecimiento mismo. Dicho de otra forma, el acontecimiento se constituye como tal solo si se inscribe; es decir, es tributario de la función de la inscripción y ella “debe ser concebida en términos de imprenta gutemberiana” (Lacan, 1961-1962/inédito).
Esas huellas o marcas adquieren función de letra solo a partir de que son leídas por el Otro o desde el Otro; una lectura que, en tanto pensada como significante, no remitirá más que a otro significante, por lo que nunca se podrá agotar el significado, o sea, no se podrá decir nunca todo sobre algo o alguien. En última instancia, la historia será entonces una cuestión de lectura como interpretación, es decir, un efecto de la función del lector, que a su vez podrá devenir autor, y por lo cual la historia se nos muestra como un texto inacabado e interminable, escrito y reescrito por infinidad de autores.
Por todo ello, en ese espacio podrán acontecer milagros y hasta resurrecciones, no ya de la carne, sino de un sujeto y su obra, como sucede, por caso, respecto de un artista o un personaje histórico, que puede desaparecer, caer en el olvido y después revivir a partir de evocaciones y relecturas para luego volver a ser olvidado. Todo esto se aplica a lo que podría llamarse “historizar” en el contexto de la experiencia analítica y, por ende, ese “entre-dos” será también el espacio donde habitan, se aparecen, van y vienen los recuerdos, los sueños y los duelos, siempre amenazados por el olvido.
Se puede agregar también que la historia, en tanto que relato, más allá del suceso como tal y en un sentido estrictamente empírico, dependerá de la función de aquel que deja registro, que lo documenta para la posteridad. Recordemos, por ejemplo, que la historia antigua descansa y se construye sobre la tarea trascendental del escriba, una función altamente calificada desde los antiguos egipcios y que luego heredaron los monjes en el medioevo, puesto que eran los que tenían el saber y, por ende, el poder de la escritura. El escriba, que es también un copista ‒es decir, escriba de escribas‒, no solo tiene una función administrativa, contable, de archivo o registro; ello es en lo contemporáneo, pero en la proyección histórica, lo sepa o no, trabaja para ese espacio del “entre-dos” muertes. Esto es válido también para los testimonios audiovisuales (fotos, filmes, videos, etc.) que caracterizan a nuestra época, a los que otorgamos un valor significante, en tanto ellos se dan a leer o interpretar, es decir, producen fórmulas discursivas, enunciaciones, como efectos de lectura. El escriba ‒aquel que da cuenta y deja un registro como huella‒, además del escritor y el artista, será entonces también el fotógrafo y el cineasta; incluso la masificación de la tecnología hace que hoy en día casi cualquiera provisto de un celular pueda ser quien deje un azaroso testimonio.
Al respecto, G. Agamben (2005) dice que su pasión por la fotografía se debe también a que esta, a través de los rostros anónimos, sigue dando aún un testimonio de nombres que se han perdido para siempre, es decir, tiene valor de último término, de último registro. Dicho de otra forma, ubica la fotografía como una frontera de la segunda muerte, tanto que habla de “último día” (p. 34) y del “ángel apocalíptico de la fotografía” (p. 34). Podría retornar aquí, en la hermosa e inocente figura de los ángeles como emisarios de la muerte, ese borde terminal, ese rasgo de lo bello aun en lo ominoso. La rara habilidad de captar ese borde o rasgo con la fotografía es solo para elegidos. Vayan como ejemplo las sobrecogedoras fotos de Sebastián Salgado o la clásica foto de Robert Capa de la Guerra Civil española que, coincidiendo con ella en el mismo instante fulgurante, captura la muerte del miliciano.
Convengamos también que aquello que quedará en la historia a partir del acto devenido discursivo trasciende toda dimensión moral y valoración de justicia, simplemente porque ello no cuenta para el significante, situándose así en ese borde entre lo bello y lo horroroso. Para la posteridad quedan Jesucristo como Poncio Pilatos; quedan La filosofía en el tocador como la Crítica de la razón pura; quedan las Rimas y leyendas como My Kampf; quedan “Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín”, como dice un clásico tango de E. Discépolo. El afán y el logro impredecible de sobrevivir a la segunda muerte no hace distinción entre “justos y pecadores”, pues solo cuenta como mérito que se hable de ellos y mientras se hable de ellos; no hay aspiración a la eternidad, sino en el discurso. Ahora bien: ¿acaso el discurso lo sería?
Final
Queda a deber y a proponer como cuestión la forma en que esa segunda muerte interviene, participa en la conclusión de un análisis, más allá del duelo por el analista, clásicamente invocado y que atañe, en principio, a su persona. Eso no impide en absoluto que el analista como función se mantenga incólume, que “el muerto goce de buena salud” en el lugar del garante del saber.
El fin del análisis consistiría, más bien, en asestarle a ese “sujeto supuesto” la segunda muerte que lo haga caer, “des-ser”, de ese lugar, que es adonde se dirige la demanda, oponiéndose así a una eternización de la transferencia en su particular juntura del saber con el amor, lo que a menudo, como sabemos, promueve el efecto de grupo o de masa. Es justamente allí, en la transferencia, donde está, en rigor, lo que habría que matar, hacer caer, que en francés encuentra la resonancia del tomber [caer] con el tombe [tumba].
Al respecto de ello y para finalizar, a modo de una ironía que no deja de tener lo suyo, vaya este pequeño hallazgo ‒¿profético, podría decirse?‒: “¡Lacanismo! Espero que al menos por el tiempo que viva, este término, manifiestamente apetecible después de mi segunda muerte, me será ahorrado”(Lacan, 1961-1962/inédito).
Resumen
Este trabajo se propone articular, tomando la idea de lo bello como bisagra, el conocido y breve ensayo de Freud La transitoriedad (1915) con la noción lacaniana de la segunda muerte que es introducida a partir del seminario sobre La ética. Esto nos lleva a la cuestión de la trascendentalidad del sujeto, a lo que está más allá de la muerte física, como una meta del deseo que forma parte esencial de la condición humana. A partir de ello, se propone pensar una noción de la historia como aquello que se escribe y se reescribe en un espacio-tiempo designado como el “entre-dos” muertes.
Descriptores: Temporalidad, Belleza, Tragedia, Inmortalidad, Historia, Fin de análisis.
Summary
This paper aims to articulate, taking the idea of the beautiful as a hinge, the short well-known essay by Freud On transience (1915) with the Lacanian notion of the second death, that is introduced from the seminar on The ethics. This leads us to the question of the transcendence of the subject, to what is “beyond” physical death, as a goal of desire, that is an essential part of the human condition. Based on this, it is proposed to think of a notion of history as that which is written and rewritten in a space-time designated as the “between-two” deaths.
Keyword: Temporality, Beauty, Tragedy, Immortality, History, End of analysis.
Referencias
Agamben, G. (2005). Profanaciones. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
Allouch, J. (2009). Contra la eternidad. Buenos Aires: El cuenco de plata.
Derrida, J. (2002). De la gramatología. Madrid: Editora Nacional.
Freud, S. (1984a). De guerra y muerte. En J. L. Etcheverry (trad.), Obras completas (vol. 14). Buenos Aires: Amorrortu. (Trabajo original publicado en 1915).
Freud, S. (1984b). La negación. En J. L. Etcheverry (trad.), Obras completas (vol. 19). Buenos Aires: Amorrortu.
Freud, S. (1984c). La transitoriedad. En J. L. Etcheverry (trad.), Obras completas (vol. 14). Buenos Aires: Amorrortu. (Trabajo original publicado en 1915).
Freud, S. (1990). Duelo y melancolía. En J. L. Etcheverry (trad.), Obras completas (vol. 14). Buenos Aires: Amorrortu. (Trabajo original publicado en 1917 [1915]).
Jones, E. (1960). Vida y obra de Sigmund Freud (vol. 2). Buenos Aires: Nova.
Lacan, J. (1988). El seminario de Jacques Lacan, libro 7: La ética del psicoanálisis. Buenos Aires: Paidós. (Trabajo original publicado en 1959-1960).
Lacan, J. (2003). El seminario de Jacques Lacan, libro 8: La transferencia. Buenos Aires: Paidós. (Trabajo original publicado en 1960-1961).
Lacan, J. (1961-1962). El seminario de Jacques Lacan, libro 9: La identificación [versión de la Escuela Freudiana de Buenos Aires]. Inédito.
Melville, H. (1999). Bartleby, el escribiente (J. L. Borges, trad.). Barcelona: Plaza & Janés. (Trabajo original publicado en 1853).
Sófocles (trad. en 1985). Antígona. En Sófocles, Siete tragedias. México: Editores Mexicanos Unidos. (Obra del siglo V a. C.).
Pasqualini, G. (1998). La clínica como relato. Buenos Aires: Publikar.
Vergänglichkeit (2012). Wordreference. Disponible en: https://www.wordreference.com/deen/verg%C3%A4nglichkeit
Notas
| ↑1 | Asociación Psicoanalítica Argentina. |
|---|